ARENDT: ENTRE EL PASADO Y EL FUTURO
NOTAS DE LECTURA DEL LIBRO DE HANNAH ARENDT:
Entre el pasado y el futuro. Ocho ejercicios sobre la reflexión política (1950-1970). Traducción castellana en Barcelona, Península, 1996.
Arendt
inicia su libro reflexionando sobre la ruptura entre nuestro presente y nuestro
pasado, cosa que nos deja sin una perspectiva adecuada para encarar el futuro,
en términos de civilización, política sociedad, etc. Téngase en cuenta el
momento en que escribe este conjunto de artículos, entre 1950 y 1970, en plena Guerra Fría entre los
bloques occidental y oriental, entre capitalismo y comunismo, el temor al
desarrollo de armas nucleares; Stalin había muerto en 1953 y la URSS estaba en
pleno proceso de desestalinización, lo que se conoció como el deshielo,
palabra acuñada por Ilya Ehrenburg en su novela homónima, publicada en 1954
(sobre Ehrenburg, véase este enlace).
Este
texto de Arendt aporta un sencillo y a la vez rico análisis de las
transformaciones ocurridas en el pensamiento occidental durante de la
modernidad, entendida como ruptura con la tradición, en una operación que ha
sido más bien autodestructiva. El vanguardismo de la modernidad ha rechazado el
pasado para encarar el futuro desde cero, pero Arendt rechaza esta vía.
Considera que la filosofía política ha de echar mano de recursos conceptuales
presentes en la tradición occidental, para con ellos reconstruir un horizonte
que permita entender el presente y reorientarnos en un momento a la vez tan
opaco y tan abierto a nuevas posibilidades. A pesar de la distancia que nos
separa de este texto de Arendt, podemos atrevernos a sugerir que aún hoy tiene
sentido su propuesta.
La
causa de esta ruptura estriba en el espíritu revolucionario moderno, que se
empeñó en romper con la tradición, con todo lo anterior (tal es el espíritu
fundacional de la filosofía cartesiana, por ejemplo), y que ha derivado en el
olvido de algunas cosas importantes que estuvieron a punto de realizarse: las
libertades públicas, señala Arendt. La modernidad, en su afán de ruptura con el
pasado, apostó por no tener futuro (reflexión paralela lleva a cabo Lipovetsky,
en cuanto a la evolución de las vanguardias artísticas y la posmodernidad).
Porque la modernidad desdeñó un tesoro que había heredado de atrás, un tesoro
que tuvo en sus manos y se le esfumó del mismo modo que se le había aparecido.
Esa ruptura con la tradición es la responsable de no poder encontrar en el
presente un punto de equilibrio para entender la historia y el devenir, un
punto de apoyo para entender el presente, entre el pasado y el futuro.
Tradición
y modernidad
La
tradición filosófica a la que Arendt se refiere comienza con Platón y acaba con
Marx (a lo que añade el pensamiento postromántico, Kierkegaard, Nietzsche,
hasta alcanzar la ruptura que el totalitarismo ha causado, una ruptura en
términos inimaginables). En estos puntos extremos, los enunciados son
clarificadores de la situación y en muchos aspectos coincidentes en cuanto a
ideales, marco conceptual, visión de conjunto, etc. No hay mucha distancia
entre la utopía platónica y la marxiana.
Arendt
añade que para entender a Marx es necesario atender a conceptos tradicionales,
a los que se opone o en los que se apoya: Dios, trabajo, razón, violencia,
ocio, etc. Es en algunos de estos conceptos marxianos donde se aprecia su
ruptura con la tradición de la filosofía política. Aunque la tradición
filosófica desprecia el uso de la violencia, por ejemplo, Marx (siguiendo a
Hobbes y Maquiavelo) le asigna un puesto importante, quizás esencial. Esto
puede discutirse: en la cultura clásica, la violencia, la guerra y la muerte no
tenían una connotación tan negativa como Arendt sostiene, aunque es cierto que
en lo político la violencia quedaba relegada por el predominio de la palabra.
En este sentido, cuando Marx glorifica la violencia, niega el lenguaje como
elemento esencial de lo humano.
Arendt
critica este movimiento marxista de alejamiento de la tradición política, que
primaba el uso de la palabra por encima del uso de la violencia. Marx da la
vuelta a esta jerarquía de valores y otorga a la violencia un papel en la
historia y en las relaciones sociales, un papel superior al de la palabra,
convertida en depositaria de la ideología y la hipocresía de las clases
dominantes. Olvida Marx que incluso Sócrates, Platón y Jenofonte denuncian esa
hipocresía, porque en la palabra se incluye también la posibilidad del
pensamiento crítico contra lo ideológico. Es revolucionario dar mayor sentido a
la acción que a la palabra para conseguir la obediencia o la adhesión
políticas, aunque es también ingenuo pensar que las relaciones de poder se
pueden fundamentar sólo en el arte de convencer, de persuadir o de disuadir con
la palabra. Nada es inocente: todo acto democrático puede entenderse como una
imposición violenta de la voluntad de una mayoría sobre la voluntad de una
minoría. No perdamos de vista que todo lo que hay detrás de la parafernalia
retórica de la política ateniense es un conjunto de relaciones de poder basadas
en la violencia, pues la democracia ateniense se sustentaba materialmente en
una estrategia imperialista, donde el peso de la palabra era más bien ligero:
recuérdese el episodio de la rebelión de Mitilene, donde la palabra sirvió para
canalizar la violencia extrema.
Hay en
Platón tanto uso de la palabra como negación de la misma. En la polis de Platón
no sería aceptada la Academia platónica, al menos tal y como la diseñó Platón
para la polis ateniense, es decir, un centro de diálogo y transmisión de ideas
sin directrices ideológicas previas. Quizás Platón no lo advirtió, pero el
único régimen que admitiría sin reservas su Academia era la democracia contra
la que Platón cargó insistente y ferozmente. Por lo demás, en el mito de la
caverna hay un mensaje revolucionario: el filósofo vuelve a la caverna
dispuesto a cambiar las ideas de sus semejantes, mediante la palabra. Pero,
además, Platón intentó poner a prueba sus ideales en una polis real, en la
Siracusa de Dionisos el Viejo y luego su hijo, el Joven, donde quiere aplicar
sus métodos tecnocráticos usando a su inocente (o indecente) tirano.
En este
sentido, los textos de Arendt en este libro, aunque independientes, nos pueden
resultar imprescindibles para entender las sucesivas entradas y salidas del
hombre contemporáneo en la caverna platónica, entender el trasiego del
pensamiento occidental entre la política real y la política ideal.


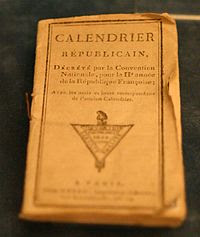
Comentarios
Publicar un comentario
Deja un comentario, a ser posible relacionado con la entrada. Gracias.