EL PROBLEMA DE MOLYNEUX
Pregunta formulada por William Molyneux a Locke, en 1688, relacionada con los procesos de percepción y
aprendizaje mediante la experiencia, así como con la posible conexión entre dos
sentidos diferentes, la vista y el tacto. En pocas palabras: ¿qué experimentaría
un ciego de nacimiento, acostumbrado a relacionarse con el mundo mediante el
sentido del tacto, si recuperara la vista? ¿Podría reconocer formas geométricas
nunca vistas relacionándolas con el tacto? En profundidad: ¿se puede tener
conocimiento sin experiencia previa?
David Hume había admitido
que podemos conocer un tono de un color sin haberlo visto previamente, siempre
que hayamos conocido dos tonalidades adyacentes del mismo. Pero esta condición
no va más allá de un solo sentido, mientras que el Problema de Molyneux
relaciona dos sentidos diferentes. Así que el problema puede formularse también
así: ¿puede haber conexión entre los diferentes sentidos, a efectos cognitivos?
No podemos eludir la importancia de la pregunta de Molyneux, formulada a propósito
de las ideas de Locke sobre la relación entre la percepción y las ideas
mentales (cómo identificamos las cosas percibidas); Cassirer remarca que todos
los problemas epistemológicos del siglo XVIII giran alrededor de los interrogantes
que Molyneux pone sobre la mesa.
¿Quién es William
Molyneux? Físico y político irlandés, que vivió entre 1656 y 1698. Como físico,
estuvo interesado por temas de óptica, con trabajos como su Dioptica Nova
(1692-1709). Como político, hay que decir que era anglicano, pero partidario de
la independencia legislativa de Irlanda respecto de Inglaterra. Fundador en
1683 de la Dublin Philosophical Society, según el modelo de la Royal Society
inglesa, e inspirada en la renovación experimentalista de Francis Bacon. Fue
traductor de las Meditaciones metafísicas de Descartes, en cuya edición
incluyó las objeciones de Hobbes a las mismas. Su interés por la óptica responde a una
corriente de la época, que ya hemos visto plasmada en Descartes o Galileo. Hay
que añadir la circunstancia de que la esposa de Molyneux perdió la visión
durante el primer año de casados.
Compartió
amistad con Locke y una amplia correspondencia, a propósito del Ensayo sobre
el entendimiento humano (primera edición en 1689-90). Hay una primera
carta, fechada el 7 de julio de 1688, que hace mención al asunto: Molyneux
había leído un extracto en francés del ensayo de Locke, hecho público en 1688,
a raíz del cual escribe esta carta a Locke, planteándole la pregunta que
constituye la base del problema y solicitando una respuesta en
privado. Locke no respondió a la misiva, y se desconocen las razones de su
silencio. Pero al cabo de un tiempo se inició entre ambos una amistosa
correspondencia, en el curso de la cual se da la segunda de las cartas en
que Molyneux alude al problema, fechada el 2 de marzo de 1693. Aquí,
Molyneux solicita a Locke la incorporación del problema en algún lugar
de su Ensayo. Locke acepta entusiasmado esta propuesta, que se
materializa en la segunda edición del texto, en 1694. Además, Molyneux le transmitió observaciones que Locke incorporó,
incluyendo capítulos enteros, como es el caso de “Sobre identidad y diversidad”; e incluso animó a Locke a interesarse por temas de ética.
El problema se suscita a
raíz de la exposición de Locke en su Ensayo, al considerar que hay ideas
que se adquieren mediante un solo sentido, mientras que hay otras que pueden
derivarse de la intervención de varios; así, si un sujeto carece de nacimiento
de alguno de los sentidos, podría adquirir algunas ideas mediante la
intervención de los otros, pero no aquellas que dependan exclusivamente del
sentido del que carece. Por ejemplo, un ciego de nacimiento será incapaz de
tener la idea de color, no solo la idea de rojo. No obstante,
podría adquirir algunas otras ideas por medio de la combinación de otros
sentidos: ideas de espacio, movimiento. Mediante este mecanismo, las personas sordas
sienten la música a través de las vibraciones captadas mediante el tacto.
El texto de Locke
reproduce, transcribe o parafrasea el contenido de las dos cartas, según hace
constar Ferrater Mora en su Diccionario:
Supongamos que a un hombre ciego de
nacimiento y ahora adulto se le enseñe por medio de su tacto a distinguir entre
un cubo y una esfera del mismo metal y aproximadamente del mismo tamaño, de
modo que cuando toque uno u otra pueda decir cuál es el cubo y cuál la esfera.
Supongamos que el cubo y la esfera se hallan sobre una mesa, y que el ciego
cobre la vista: pregunto si por medio de su vista y antes de tocarlos podría
ahora distinguirlos y decir cuál es el globo y cuál el cubo.
Para Molyneux, la respuesta ha de ser negativa, porque hay una gran disparidad entre los sentidos del tacto y la vista. Locke se muestra de acuerdo con esta posición, que es afín al innatismo de los empiristas. Pero la historia del Problema de Molyneux es más larga de los que parece, si tenemos en cuenta que ya Ibn Tufail (1110-1185) expuso el problema en su obra El filósofo autodidacta. De hecho, esta obra podría haber inspirado tanto a Locke como a Molyneux, dado que la obra del pensador árabe fue traducida al latín en 1671, y al inglés en 1674, siendo objeto del interés de Locke, aunque se desconoce si llegó a ser conocida por Molyneux.
Otros autores posteriores
dieron cuenta del problema:
Berkeley trata la cuestión
en su obra Ensayo de una nueva teoría de la visión y
en sus Comentarios filosóficos, considerando que no es posible la
conexión entre dos sentidos por los mismos motivos antes aludidos, pero añade
que hay aspectos como el espacio y la distancia que no responden a una visión,
sino a una pre-visión de carácter mental, como hábito asociativo.
Leibniz, en Nuevos
ensayos, admite la posibilidad de conexión entre tacto y
vista, dado que desde estos dos sentidos es posible apreciar la cualidad común
de los cuerpos, la extensión. El ciego de nacimiento que haya recuperado la
vista podría distinguir e identificar el cubo y la esfera que solo conoció
mediante el tacto a partir del discernimiento, según los principios de la
razón.
En cuanto a Hume, niega
que la idea de extensión pueda obtenerse por otras vías que no sean la vista y
el tacto, que son los dos sentidos implicados en el planteamiento del problema
de Molyneux, pero admite que puede proceder de ambos: “nada que no sea visible
o tangible se manifiesta como extenso” (Tratado de la naturaleza humana,
I, sección 3, 38, pág. 88 de la edición de Madrid, Tecnos, 1992). Es decir, que
la extensión es una impresión compleja en cuya formación pueden intervenir dos
sentidos, a la vez o por separado. Aquí ya hay una conexión con el problema de
Molyneux, ya que este se refiere a la captación de ideas de figuras o cuerpos mediante
la vista y el tacto, es decir, en su extensión. Así que, de alguna manera,
podría admitir Hume que si podemos captar la extensión (sus formas y límites)
mediante el tacto, luego podríamos usar esa idea para identificar esas mismas
formas y límites mediante la vista. Pero salvo estas referencias indirectas, no
hemos encontrado mayor referencia al problema de Molyneux en el texto de Hume.
No obstante, este fragmento deja fuera de dudas la opinión de Hume sobre
este asunto (Tratado, I, sección 1, 5, pág. 48 de la edición mencionada):
Para confirmar esto consideraré otro
fenómeno sencillo y convincente: siempre que por accidente las facultades que
dan origen a impresiones de algún tipo se ven impedidas en sus operaciones
(como le ocurre al que ha nacido ciego o sordo), no sólo se pierden las
impresiones, sino también las ideas correspondientes, de modo que jamás
aparecerá en la mente el menor rastro de unas u otras. Y esto es verdad no sólo
en el caso en que los órganos sensoriales estén completamente destruidos, sino
también cuando no han sido puestos nunca en funcionamiento para producir una
impresión determinada. No podemos hacernos una idea correcta del sabor de una
piña sin haberla probado realmente.
En este punto, Hume niega
la posibilidad de conexión entre dos sentidos. Por otro lado, admite que es
posible obtener una idea sin que haya una impresión previa de la misma,
excepcionalmente, solo en el caso de la tonalidad de un color, que nunca se
haya percibido, pero sí las dos tonalidades adyacentes a la misma (Hume, Tratado,
sección 1, 5-6, págs. 48-49 de la edición mencionada).
Condillac, en su Tratado de los sistemas, expone que solo desde la experimentación se puede resolver esta cuestión. Diderot, en su Carta sobre los ciegos para provecho de los que ven (1749), sigue la propuesta de Condillac. La Mettrie también está en la misma línea que Diderot. Esto muestra que el problema de Molyneux tuvo resonancia durante en la Francia de la Ilustración, donde confluyen las dos importantes líneas epistemológicas modernas. Considerando que la pregunta de Molyneux responde a un experimento mental, tanto empiristas como racionalistas difieren en sus conclusiones sobre el problema de Molyneux, de manera que no hay acuerdo en la respuesta a su pregunta, sino más bien diferentes interpretaciones sobre la relación entre los sentidos, concretamente entre el visual y el táctil.
Pero la posibilidad de
operar a un sujeto aquejado de ceguera de nacimiento por cataratas congénitas,
y permitirle la visión, convierte el experimento mental en experimento factible.
Esto permite desarrollar un nuevo enfoque sobre el asunto, un enfoque
experimental, cosa que se lleva a cabo muy tempranamente. En 1728 se publica un
informe sobre la curación de una persona ciega a causa de las cataratas congénitas,
mediante cirugía. El informe es obra de William Cheselden, anatomista y cirujano.
La noticia es importante: abre la posibilidad real de alcanzar una solución
empírica y definitiva al problema de Molyneux. Pero hay un inconveniente: este
tipo de ceguera no es absoluta, sino parcial. De hecho, una ceguera absoluta no
puede recuperarse, porque generalmente no responde a un obstáculo en óptico,
sino a un factor neurológico que en aquel momento aún está fuera del alcance de
los cirujanos.
Cheselden informa de los
resultados del caso, para confirmar que el joven operado (identificado como
Daniel Dolins), no pudo reconocer mediante la vista objetos que había conocido
mediante el tacto, antes de ser operado. Esto concuerda con los pronósticos de
los filósofos empiristas. No obstante, algunos de ellos, como Diderot, cuestionaron
la validez de la prueba considerando aspectos como la habilidad visual del
joven recién operado. En el caso de llegar a realizar un nuevo experimento, debería
hacerse bajo condiciones de mayor control en la preparación del sujeto.
En el siglo XIX se
renuevan los intentos de dar respuesta al problema de Molyneux desde el enfoque
experimental, esta vez en manos de oculistas mejor preparados para el caso,
dado que es mucho mayor el número de pacientes operados de cataratas congénitas
que pueden ser sujetos en pruebas pertinentes bajo condiciones de mayor control
sobre las circunstancias pre y post cirugía. No obstante, continúa habiendo
divergencias en la interpretación de los resultados.
El descubrimiento en 1838,
obra de Charles Wheatstone (1802-1875), de la visión binocular o estereopsis,
es decir, la percepción del volumen y la profundidad por la combinación de la
visión de cada uno de los ojos, de forma inmediata, disparó las opciones para
responder afirmativamente a la pregunta de Molyneux, sin salir del empirismo,
pero sin llegar a conclusiones definitivas. De alguna manera, esto abría la
puerta al innatismo biológico: no necesitamos experimentar la profundidad de
las tres dimensiones para entender el mundo, puesto que captamos todo ello inmediatamente.
No obstante, hay que tener en cuenta que Wheatstone, prolífico inventor y
pionero del estudio experimental de la percepción humana, nos legó dos aparatos,
el estereoscopio, que genera la ilusión de ver en tres dimensiones, y el
pseudoscopio, que genera la ilusión de ver en dos dimensiones objetos de tres. Del
innatismo podemos pasar al perspectivismo: qué es lo que captamos, entonces,
algo real y objetivo, o nuestra propia deformación de la realidad mediante la
percepción.
A partir del siglo XX, el Problema de Molyneux pasa a ser una cuestión historiográfica, tanto desde la perspectiva filosófica como la científica (psicología, oftalmológica, neurofisiológica, etc.). A ello se suman sucesivos intentos de dar respuestas al problema, desde todas estas perspectivas, sobre todo la experimental y clínica. Ciertas investigaciones sobre animales han mostrado que la privación de la visión provoca alteraciones en los procesos de percepción visual, de manera que una eventual recuperación de la vista no desemboca en condiciones adecuadas para el funcionamiento de la visión. Sin embargo, en el planteamiento original de Molyneux se daba por sentado que el sujeto que había recuperado la visión contaba con un funcionamiento óptimo del sistema visual. Más relevantes son los resultados que se derivan de experimentos en los que el sujeto puede sustituir la visión por medio de mecanismos o dispositivos que usan el sonido o el tacto. Estos estudios muestran que los sujetos de las pruebas necesitan un tiempo para aprender a distinguir objetos conocidos y antes identificados con la visión, y luego solo con el tacto. Aunque estos estudios no se ajustan a las premisas de Molyneux, indican que no hay una fácil conexión entre vista y tacto (M. J. Morgan, a finales de los 70).
La investigación científica reciente, sobre todo desde la irrupción de la neurociencia, ha llegado a conclusiones basadas en la experimentación efectiva con personas ciegas que han recuperado la visión. Por ejemplo, con pacientes aquejados de cataratas congénitas, que han podido ser operados y han recuperado el sentido de la vista ya que no estaba dañado, sino solo obstaculizado.
Entre 2003 y 2005, el
profesor Pawan Sinha, del MIT, pudo llevar a cabo estudios con este tipo de
pacientes, a los que sometió a pruebas antes y después de ser operados de la
vista. Sinha inició un programa médico en la India, donde pudo realizar pruebas
sobre jóvenes de entre 8 y 17 años, aquejados de ceguera congénita recuperada y
visión totalmente recuperada tras la operación de cataratas. Aplicando pruebas pertinentes
antes y después de la operación, puedo llegar a una conclusión empírica sobre
el problema de Molyneux: aunque tras la recuperación de la vista los sujetos
estudiados podían distinguir objetos tanto
visual como táctilmente, eran incapaces de asociar lo antes conocido mediante
el tacto con lo conocido mediante la visión, aunque pasado un tiempo adquirían
tal habilidad; así que no hay fundamento para pensar que la información
obtenida desde uno de los sentidos, el tacto, sirva después para reconocer
formas y figuras mediante la vista, que era la cuestión fundamental de
Molyneux.
Estudios posteriores,
desde la neurociencia, concluyen que la pregunta de Molyneux no está bien
formulada, porque no tiene en cuenta que el cerebro trabaja con todos los
elementos a su alcance, todos los sentidos, y sus procesos no pueden ser
considerados separadamente; además, sus procesos no se pueden separar del
contexto, es decir, de la acción sobre el mundo, es decir, que hay que tener en
cuenta el componente intencional de la conciencia humana. Así que el cerebro
utiliza toda la información recibida para actuar, cosa que Molyneux no tiene en
cuenta y no sugiere ningún tipo de acción específica del sujeto en vistas a
relacionar las figuras geométricas que ha conocido mediante el tacto para luego
identificarlas con la vista (se cita a Ghazanfar
& Turesson, “Speech Production: How does a Word feel?”, en Current Biology 18, 24,
2008).
Como se puede apreciar,
los límites del Problema de Molyneux están rozando los territorios de la filosofía de
la mente y del lenguaje. La pregunta anterior, ¿qué sensación produce una
palabra?, nos remite inevitablemente al problema de Thomas Nagel: ¿qué es ser
un murciélago? (en este enlace se trata esta cuestión). El Problema de Molyneux es más bien un conjunto de subproblemas
que deben ser abordados desde un enfoque interdisciplinar, al ser una cuestión
de no fácil respuesta; de hecho, es uno de los problemas más estimulantes en la
historia de la filosofía y la psicología de la percepción.
REFERENCIAS
- Danto, A. C., Qué es filosofía. Madrid, Alianza, 1976.
- Ferrater Mora, J., Diccionario
de Filosofía. Barcelona, RBA Editores, 1995.
- Hume, Tratado de la
naturaleza humana. Madrid, Tecnos, 1992.
- Molyneux’s Problem, en Stanford
Encyclopedia of Philosophy: en este enlace. Se trata del artículo de Degenaar, Marjolein and Gert-Jan Lokhorst,
"Molyneux’s Problem", The Stanford Encyclopedia of
Philosophy (Summer 2024 Edition), Edward N. Zalta & Uri
Nodelman (eds.). Contiene numerosos enlaces y una extensa bibliografía.
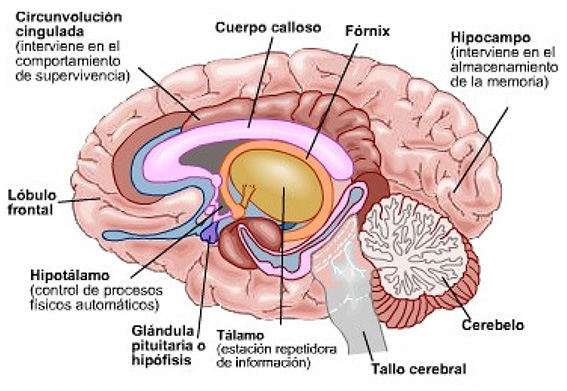
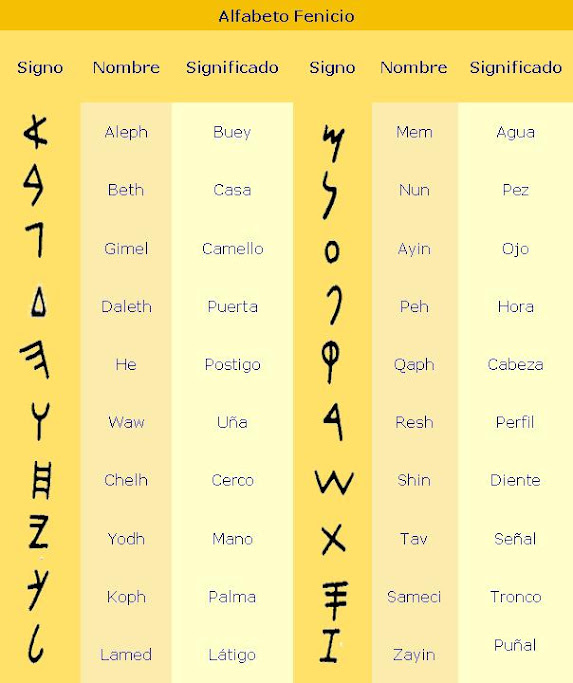
Comentarios
Publicar un comentario
Deja un comentario, a ser posible relacionado con la entrada. Gracias.