RESEÑA DE UN LIBRO DE GAZZANIGA (2012)
GAZZANIGA, M., El cerebro ético. Barcelona, Paidós, 2006.
Reseña publicada inicialmente en ESCUELA CON CEREBRO, en julio de 2012. Enlace roto.
________________________________________
Descartes, en su famoso Discurso
del método (1637), escribió que sólo hay una cosa que podamos controlar
absolutamente: nuestros pensamientos. El proceso de la duda metódica pone en
cuestión todas las instancias que intervienen en nuestra relación con el mundo,
pero llegados al final de ese proceso parece indudable, desde el razonamiento
de Descartes, que tenemos pensamientos y, mucho más importante, que son
nuestros.
Descartes se había
permitido afirmar tan tajantemente que somos dueños de nuestros pensamientos
porque estaba convencido de que no hay una relación directa entre lo material y
lo mental, entre cuerpo y pensamiento: si el cuerpo es una instancia separada e
independiente, que funciona como una máquina automática, entonces la mente
también reina en su propio y solitario ámbito, sin interferencias (porque Dios
no va a permitir que las haya y dificulten la coherencia del pensamiento con la
realidad y con la verdad). Aquí nace la idea de una razón pura, libre y en
conexión con la verdad (bien, en realidad hay que remitirse a Platón e incluso
a Parménides). La mente puede errar si se deja llevar por los sentidos, es
susceptible de distorsiones externas; pero por dentro es pura, actúa según
reglas de coherencia que son imperturbables. Sé que 2+2 son 4 porque hay algo
en mi mente que me dice que es así. Un genio maligno podría estar instalado en
mi mente para provocarme errores de apreciación e incluso de argumentación,
pero la existencia de Dios me libra de él.
Mente y materia
¿Seguro que somos dueños
de nuestros pensamientos? Aquí nace el problema de la relación entre el cuerpo
y la mente, problema que la neurociencia plantea hoy en términos de cerebro y
mente. Descartes sostuvo la necesidad metafísica de la separación entre la
materia y la mente. Sólo así podía confiar en la infalibilidad de la razón.
Inmediatamente después de él se alzaron voces en contra, porque ese
planteamiento suscita muchos problemas secundarios y soluciones
insatisfactorias (ocasionalismo, monadismo). En realidad, sólo es posible
sostener la conexión entre ambas cosas, como ya avanzó Spinoza. La neurociencia
encaja mejor en un correlato entre materia y mente que en la versión original
cartesiana. De hecho, avala la versión más materialista del spinozismo: el cerebro,
afirma, es la instancia biológica que sirve de sostén a la mente; el cerebro y
su actividad neuronal son la causa de nuestra mente, que es el correlato
consciente de esa actividad eléctrica. La mente no está en la glándula pineal,
pero sí es evidente que tiene un sostén material, un tejido en el que se
desarrolla. El cerebro es la causa de nuestros pensamientos. Si nuestra mente
es nuestro yo, eso que parece aglutinar lo que pensamos, es evidente que
depende de la actividad del cerebro, que no es autónoma, que es consecuencia de
algo y que, por tanto, se debe a ese algo que la causa. Siguiendo el mismo
argumento cartesiano, tomado del aristotelismo, si ha de haber tanta perfección
en la causa como en el efecto, nuestro yo, nuestra mente y nuestros pensamientos,
no son nuestros, son de nuestro cerebro, y heredarán sus virtudes y sus
defectos funcionales.
La neurociencia se encarga
de estudiar la conexión entre el cerebro y la mente, de explicar sus procesos y
de dar cuenta de las consecuencias prácticas de los mismos. Todo lo que pasa
por nuestra mente, todo lo que es pensamiento (sensación, sueños, contenidos
subconscientes, etc.) ha tenido una ocurrencia material, es decir, cerebral.
Nuestros pensamientos no son tan autónomos como sugería Descartes, responden a
estímulos que no siempre podemos controlar. Ni siquiera estamos seguros de
poder controlar a nuestro yo, puesto que también es una creación de nuestro
cerebro material. Podemos definir al sujeto desde muchos puntos de vista, como
el ético y el jurídico, en tanto que autor de actos voluntarios (supuestamente
decididos por un yo psicológico). Pero ya no podemos definirlo ontológicamente,
como una sustancia, un ente independiente y explicable por sí mismo.
Si el libro de Antonio Damasio, El error de Descartes (Crítica, 2006), daba cuenta de las
múltiples conexiones somáticas que intervienen en la configuración de la mente, el de
Gazzaniga se refiere a las posibles consecuencias prácticas (éticas, bioéticas,
religiosas, jurídicas y hasta políticas) de esa conexión ya innegable entre el
cerebro y nuestra mente. Lo que Gazzaniga denomina neuroética y neuroteología.
¿Y cómo condiciona el
cerebro a nuestra mente? Pues, como toda instancia biológica, de forma
adaptativa, es decir, orientada a la supervivencia del cuerpo y, en última
instancia, de la especie. En consonancia con el desarrollo evolutivo de nuestra
especie, el cerebro ha desarrollado una enorme plasticidad operativa, donde el
lenguaje representa el punto culminante de nuestra evolución biológica. Esa
plasticidad incluye también una enorme capacidad para interpretar los estímulos
externos de forma ventajosa para la supervivencia del cuerpo, una gran
autonomía para almacenar y recuperar la información sobre esos estímulos
externos, e incluso la insólita habilidad de generar una pantalla sobre la que
proyectar los recuerdos y los pensamientos que remiten al mundo (eso que
consideramos como una instancia externa, a diferencia de la instancia interna,
que es la mente); esa pantalla es el yo, entendido como continuo mental
coherente. Eso que Descartes tomaba como sustancia inextensa finita,
independiente y comprensible por sí misma, concepto claro y distinto, distinto
de lo corpóreo y distinto de esa sustancia inextensa e infinita que es Dios,
eso que llamamos yo no es más que una construcción de nuestro incansable
cerebro, la sensación de una persistencia cuya identidad el cerebro reconstruye
continuamente.
Más aún, ni siquiera
podría estar seguro Descartes de ese Dios que opera como garantía de que hay
una coherencia entre el mundo y nuestra mente, porque como Gazzaniga demuestra
en su libro, nuestro cerebro, concretamente nuestro lóbulo temporal izquierdo,
es un gracioso creador de criaturas, mitos y leyendas, de relatos, creencias y
prejuicios, de alucinaciones, de falsos recuerdos y hasta de teorías
filosóficas y científicas. En suma: cultura, ideología, historia, filosofía y
religión son relatos, como ya había dicho Lyotard a principios de los ochenta, en La condición posmoderna (Madrid, Cátedra, 1984). No
olvidemos, por ello, que también las teorías científicas lo son. Con tal de
sobrevivir, nuestro cerebro está dispuesto a mentir(nos) descaradamente. Así
que, volviendo al castillo de naipes cartesiano, la neurociencia sólo le
permitiría mantener en pie la carta del genio maligno, que habita en nuestro
cerebro y es el causante de todas nuestras interpretaciones sobre el mundo que
nos rodea. En consecuencia, no somos dueños de nuestros pensamientos, ni
siquiera somos dueños absolutos de nuestras decisiones, que el cerebro ha
tomado unos 100 milisegundos antes de hacerse conscientes en nuestra mente
(aunque parece que disponemos de ese tiempo para vetarlas antes de llevarse a
cabo). Por esta misma razón, porque la conexión cerebro-mente no es un rígido
automatismo y hay márgenes de error y corrección, es posible hablar de
aprendizaje, y también de ética, de libertad y responsabilidad.
Ciencia y filosofía
¿Qué puede aportar la neurociencia a la
reflexión ética? Este es uno de los principales temas de este libro, toda vez
que es un asunto de trastienda. En realidad, desde un punto de vista
filosófico, hay un tema más amplio: ¿qué puede aportar la ciencia al
conocimiento del mundo? ¿Es la ciencia un conocimiento de la realidad? Estas
cuestiones son esenciales cuando desde la neurociencia se pretende una neuroética,
en tanto que la ciencia aporta datos sobre presuntas realidades que la
reflexión ética debe tener en cuenta en su tarea.
En principio, la ciencia aporta explicaciones
sobre la concurrencia de hechos y la concurrencia de series de hechos que se
dan en lo que llamamos mundo físico. Pero no hay que confundirse: éstas
no son verdades sobre la estructura profunda de la realidad, sino explicaciones
sobre experiencias más o menos programadas en laboratorios; explicaciones, por
lo demás, revisables en cuanto que otras experiencias exijan matizaciones
posteriores e incluso revisiones en profundidad. Así que, puestos a introducir
estilos de pensamiento científico en el entorno de la reflexión ética, no está
de más advertir sobre los riesgos que tal movimiento comporta. De no hacerlo,
podría caerse en el descuido de suponer que la ciencia, con sus verdades
y sus leyes, va a poner en su sitio a la filosofía.
Donde hay intermedios se producen
intersecciones o, por decirlo de una manera más clara y molesta,
interferencias. Y dado el estatuto epistemológico de la ciencia en comparación
con el de la filosofía, esas interferencias van a ser más molestas para los filósofos
que para los científicos. Si, como parece, en cerebro humano hay elementos
constitutivos de nuestras creencias (ideas, valores, mitos), es decir, una
tendencia natural a desarrollarlas y arraigarlas en él, entonces urge revisar
muchas pretensiones filosóficas: ¿podemos seguir hablando filosóficamente del
sentido ético, si es posible que el damon socrático fuese un síntoma de
su epilepsia del lóbulo temporal (TLE)?
Sin embargo, desde el punto de vista
filosófico hay una vía de escape: la filosofía que asume los resultados de la
ciencia como definitivos y sobre los que construye una reflexión se arriesga a
quedar en entredicho, pues esos resultados pueden ser cambiados pasado mañana,
y cualquier alteración de los mismos, normal en el ámbito científico, deja en
suspenso toda reflexión especulativa basada en ellos. Es una regla de oro:
aunque la reflexión filosófica ha de dar cuenta de los hechos, su punto de
partida no deben ser las leyes científicas que los explican. La conclusión es
que la filosofía debe zafarse de los condicionamientos científicos.
Es posible que las decisiones judiciales se
vean influenciadas e impulsadas a la vez por los resultados de las
investigaciones biomédicas. Hubo un día en que los jueces debieron tomar en
consideración los plazos legales para permitir la manipulación de embriones
(para investigación biomédica). En Estados Unidos ese plazo abarca hasta los
primeros 14 días de vida. Seguramente se dejaron asesorar por los científicos
para marcar esa fecha a partir de la cual se considera que un embrión no debe
manipularse porque ya es humano, aunque en realidad no se parezca en
nada a un humano. Por el momento se trata solamente de una decisión judicial,
dependiente de la jurisdicción de cada país. Ese plazo puede ser diferente en
otros lugares. En cualquier caso, si la ciencia concluye posteriormente que el
embrión puede definirse como humano en otro plazo diferente, la decisión
judicial podrá ajustarse o no a esa revisión, pero la ciencia como institución
de conocimiento no habrá sufrido ninguna alteración en su estatus, puesto que
la definición legal depende de la voluntad política, igualmente contingente y
provisional.
Sin embargo, si la ética se ve implicada en
una discusión fundamentada en resultados científicos que pueden variar (y que
con el tiempo variarán con toda seguridad), acabará dejando en entredicho sus
postulados, porque el estatuto epistemológico de la ética y de la filosofía es
otro. He aquí el riesgo: que el territorio de la ciencia no es el de las
verdades eternas. Y, sin embargo, resulta necesario implicarse desde la ética
porque el peso de los nuevos resultados científicos podría ser desplazado por las
ideas religiosas o ideológicas en las futuras tomas de decisiones jurídicas.
Los límites éticos de la ciencia
Todo este asunto es muy
interesante, lleno de conjeturas y absolutamente abierto a desarrollos futuros.
Sin embargo, hay en este libro algunos capítulos dedicados a una cuestión menos
atractiva pero que quizás es mucho más importante: los límites éticos de la
investigación científica en general y biomédica en concreto. Si es un tema
esencial se debe a que sus desarrollos futuros podrían implicar consecuencias
prácticas, éticas y políticas de gran trascendencia para la especie humana.
En este punto, surge la cuestión del exceso
de libertad de acción del científico una vez liberado de ataduras éticas:
¿durante cuántos días puede disponer un investigador de un embrión humano?
Suponemos que el punto de partida es la determinación ética de toda conducta
humana, pero la actividad científica nos conduce a determinados límites de
desarrollo que ponen en tensión el control exterior de la misma, desde
presupuestos éticos o deontológicos. La ciencia contribuye al desarrollo de las
posibilidades del ser, y cuando los científicos alcanzan puntos limítrofes de
ese desarrollo, es decir, las fronteras del conocimiento y por ello también las
fronteras del mundo conocido, entonces la presión del control ético sobre la
experimentación puede llegar a considerarse banal. Pero si la ingeniería
genética ha alcanzado desarrollos desconocidos para la mayoría de las personas,
si ya es técnicamente posible hibridar un ser humano con un chimpancé (humancé),
¿no debería darnos un poco de miedo, miedo a que algún científico vaya más allá
de los límites y quiera hacer realidad esa posibilidad, simplemente por el sano
afán científico de saber qué pasa?
Esta ciencia de frontera es también de
límites éticos, pero no hay duda de que la tendencia humana a traspasarlos
puede acabar imponiéndose y que los límites se traspasarán, tarde o temprano.
No hay que perder de vista el horizonte de Un mundo feliz, El primer siglo después de Béatrice, Gattaca, Desafío total, Alien Resurrection, La isla o
la mas reciente Moon. Gazzaniga sostiene que el riesgo de que esto
ocurra está compensado por los beneficios de la investigación destinada a
curar, y que la sociedad, provista al cabo de un sentido moral colectivo, acaba
impidiendo que los locos de la ciencia prosperen. Su opinión se basa, nada
menos, que en los descubrimientos de la neurociencia sobre el funcionamiento
adaptativo del cerebro: en última instancia, nuestro cerebro dispone de medios
para advertir el peligro que corre toda la especie. De ahí que Gazzaniga confíe
en una especie de autorregulación ética en manos de los investigadores
biomédicos.
Sobre esta optimista postura hay algunas
dudas: es posible que haya un sentido moral innato en los humanos, pero no hay
que subestimar el poder de las creencias asumidas por un cerebro predispuesto a
asumirlas. Eso también lo dice Gazzaniga. En realidad, el sentido moral de una
sociedad no frena nada si nada se opone a sus creencias. Frenó la locura nazi
porque contravenía todo lo que dicen las religiones monoteístas. Nada asegura
que otro tipo de realizaciones puedan darse sin obstáculos, sobre todo si la neurociencia
pone al descubierto la contingencia o la dependencia biológica de nuestros
sistemas de creencias. La moral deja de tener peso específico si deja de ser
una atribución espiritual, puramente mental y deviene un mero producto
biológico. He aquí el riesgo: si la neurociencia relativiza el estatuto de la
reflexión ética, por el mismo mecanismo que se pueden relajar las exigencias
morales sobre el aborto y la eutanasia podrían en el futuro relajarse sobre
otras prácticas que hoy consideramos inaceptables (clonación o hibridación de
seres humanos, por ejemplo).
En la actualidad, la discusión sobre la
pertinencia de exigencias morales sobre prácticas biomédicas está condicionada
por el hecho de que aún se concede autoridad a personas que visten la sotana
negra, frente a las pretensiones de los que visten la bata blanca. Ya conocemos
los estrechos límites epistemológicos de los que defienden creencias que no son
equivalentes a conocimiento científico, pero, ¿podemos fiarnos de todo lo que
nos digan esos expertos armados con batas blancas? Digo armados porque precisamente
nuestro cerebro puede jugarnos una mala pasada e inducirnos a dar crédito y
conceder autoridad epistemológica a cualquiera amparado en una bata blanca, el
uniforme de investigador al que inconscientemente otorgamos poder de persuasión
(quizá porque de pequeños vimos a nuestros padres callar y asentir ante las
palabras de aquel médico que se ocupaba de nuestra salud corporal tan
solícitamente, igual que callaban ante la autoridad del sacerdote, vestido con
sotana negra y que se ocupaba de nuestra salud espiritual con la misma
solicitud).
El ser humano tiende a realizar lo posible, y
también lo que paulatinamente va descubriendo como posible, sobre todo en ese
terreno relativamente llano del desarrollo tecnológico. Este impulso innato es
el fundamento de la evolución histórica de las civilizaciones, y su avance sólo
se detiene ante las restricciones morales que su propio tiempo le marca, y sólo
consigue volver a moverse cuando las supera. Por ejemplo, los indígenas
americanos podían ser esclavizados por los colonizadores españoles si no eran bautizados.
Del mismo modo, el futuro desarrollo de la ingeniería genética deberá
enfrentarse a enormes desafíos morales, y sólo hallando subterfugios podrá
superarlos y seguir adelante. Huxley describe magistralmente este peligroso
proceso de generación de nuevas creencias sustitutivas de las anteriores, y a
la vez permisivas con las nuevas exigencias del desarrollo tecnológico, en su
relato Un mudo feliz, escrito en 1932.
El
ámbito de lo posible
Desde un punto de vista ético, el
planteamiento de desafíos tales como la clonación humana, o la mera selección
genética, debería poder hacerse al margen de los consejos científicos. La
ciencia define su ámbito y sus posibilidades de desarrollo en ese ámbito, y a
eso se le llama libre investigación y es muy legítimo defenderla. La
ética, a su vez, debería poder definir la permisibilidad de ese desarrollo
posible, es decir, que la libertad de investigación sea compatible con una
orientación adecuada, sea la curación, sea la protección del material biológico
potencialmente humano.
¿Es deseable una sociedad como la descrita en
Un mundo feliz? Aquellos que piensen que es deseable, ¿sostendrían la
misma opinión sabiendo que no podrían elegir qué tramo poblacional ocuparían en
esa sociedad, si serían Alfas, Betas, Gammas, etc.? Y en esta cuestión no son
válidos los argumentos relativistas, puesto que nos hallamos ante una
posibilidad no realizada. No es válido argumentar que si fuésemos Betas
estaríamos contentos de serlo y no podríamos ver el mundo desde la perspectiva
de un Alfa para comparar y advertir nuestra inferioridad. No, se trata de
constatar que conociendo desde fuera las condiciones de los Betas,
preferiríamos ser Alfas, y que para nada admitiríamos ser Gammas. En
definitiva, que mejor nos quedamos como estamos. Si alguien nos viene con el
cuento de las ventajas de la clonación humana y la selección genética, le
cerramos la puerta en las narices porque nadie nos asegura que nuestro mundo no
se convertirá en un laboratorio gobernado por una eugeniocracia, en el
que nosotros seamos los cobayas, los subalternos, o los que limpian los lavabos
de los subalternos. Esta mezquindad a la que nos vemos abocados es la prueba de
que la propuesta eugenésica carece de estatura moral: si nos vemos abocados a
ser manipuladores, entonces no debemos desear involucrarnos en ese desafío
tecnológico. Si la eugenesia tuviese sentido ético, entonces debería poder
presentarse como deseable en todos sus aspectos.
La cuestión de los límites éticos de la
investigación biomédica es, como se ve, complicada. En este punto cuenta además
la idea de intencionalidad: si la intención de esa investigación no es
crear un ser humano a partir de esos embriones cosechados y sometidos a
manipulaciones genéticas, entonces no habrá dudas de la eticidad de tales
acciones; las habrá si hay la intención oculta de clonar para ese fin oscuro. A
los investigadores biomédicos les gustaría poder manipular células madre
pasados los 14 días de gestación porque tendrían más margen de maniobra, más
posibilidades de interacción, y por ello Gazzaniga reclama que se revisen los
actuales criterios. Ese es el camino: deben ser los juristas en un comité
multidisciplinario, con la aportación de los datos científicos, quienes los
determinen, para que esas decisiones no sean arbitrarias en manos de
científicos afanosos, sino que se tomen en manos de muchos decisores implicados
en la cuestión y conscientes de que la libertad de investigación puede salir
mal, muy mal, en ocasiones. No dejarán de ser decisiones arbitrarias, pero al
menos sometidas a ciertas limitaciones marcadas por la prudencia.
Dado el lugar que en este reparto de
funciones ocupa la propia neuroética, se entiende la insistencia de Gazzaniga
en que los legisladores hagan más caso de ella que de criterios ideológicos o
religiosos. Para Gazzaniga, ha de contar mucho más el valor de la
intencionalidad, antes señalado: la intención define la eticidad de los actos
humanos. A partir de aquí han de trabajar los comités de bioética, al margen de
creencias, ideologías y reflexiones. En este punto, la pregunta es: ¿la
intencionalidad de las investigaciones puede servir siempre para marcar los
límites? ¿Es suficiente la pretendida intención para aceptar la presumible
inocencia de las investigaciones llevadas a cabo? Desde un punto de vista
filosófico, si cabe desconfiar de las razones ideológicas y religiosas, basadas
en creencias más o menos ancestrales, tampoco se debe conceder a la ciencia un
estatus superior simplemente porque su actividad parece hallarse más cercana a
la descripción de la realidad, y mucho menos porque haya una presumible actitud
benéfica.
Una
comunidad de santos inocentes
Todo esto es un enorme pantano. La comunidad
científica no es un monasterio de monjes benedictinos, seres inmaculados sin
intereses más allá del conocimiento, así que no deben, ellos solos, decidir
sobre los límites de su propia actividad a partir de juramentos intencionales.
En esa decisión deben participar más instancias. ¿Políticos y legisladores? Sí,
también, pero tampoco ellos solos, porque tampoco son de fiar; de hecho, dado
que suelen tener la última palabra, son los miembros más peligrosos en este tipo
de comités. ¿Filósofos y bioéticos? Por supuesto, posiblemente ostentan la
posición más imparcial en este asunto, pero tampoco son puras mentes pensantes
y se deben a influencias culturales como cualquier hijo de este mundo. ¿Son
inocentes reflexiones tales como “los reyes deben ser filósofos y los
filósofos, reyes” (Platón), “vivimos en el mejor de los mundos posibles”
(Leibniz), “los pobres deben saber la forma de encontrar consuelo en los
designios de la justicia eterna” (Burke)?
Sería muy interesante poder preguntarle a
Robert Oppenheimer acerca de sus dudas sobre la intencionalidad de las
investigaciones realizadas por su equipo en Los Álamos, y por qué acabó tan
enemistado con Ede Teller. La cuestión de la presumiblemente benéfica intencionalidad
de la investigación científica es de rango decisivo, pero a la vez susceptible
de muchas dudas, sobre todo en orden a determinar el significado de benéfico:
¿cuándo la investigación sobre fisión nuclear comenzó a ser benéfica y cuándo
dejó de serlo en Los Álamos? ¿Fue en algún momento benéfica sin atisbo de duda?
¿El punto de inflexión entre lo benéfico y lo arriesgado se sitúa a medio
camino entre la fisión y la fusión nuclear? Recordemos que Oppenheimer encabezó
el desarrollo de la bomba atómica que luego se lanzó sobre el Japón. Después se
opuso al desarrollo de la bomba de hidrógeno y fue desplazado de la primera
línea de investigación porque llegaron a sospechar que fuese un agente
soviético, y Ede Teller se hizo cargo del asunto. Si la ética radica en la
intencionalidad, es evidente que este asunto de investigación nuclear es
demasiado complejo para que su dilucidación corresponda sólo a una de las
instancias antes mencionadas. Incluso es probable que se llegue a la conclusión
de la ausencia de ética en una situación bélica, y que hay que buscar la
justificación más en algún tipo de necesidad que en la intencionalidad.
Mucho más compleja es la cuestión de cómo y
cuándo comienza y acaba la vida. De nuevo aparece la cuestión del ámbito de
intervención de la investigación biomédica, que los científicos necesitan
establecer con claridad a partir de determinados parámetros. Es absolutamente
necesario determinar unos marcadores relativos al inicio de la vida humana, la
muerte y diferentes eventos relacionados con las potenciales investigaciones
que se llevan y se llevarán a cabo. Es necesario establecerlos porque entran en
juego cuestiones como la eugenesia y la eutanasia. Desde un punto de vista
ético es evidente que esos marcadores no se pueden establecer sin la ayuda de
los científicos, pero volvemos a insistir en que no han de ser los científicos
quienes los decidan: ha de ser una decisión legal, judicial, basada en la
consideración razonable de todos los factores en juego, tanto éticos como
políticos. Y esa decisión ha de ser tomada teniendo en cuenta que todos los
decisores responden a intereses determinados, de modo que unos han de controlar
a los otros; cuantos más elementos de supervisión se establezcan, mejor se
asegurarán la libertad de investigación y a la vez los límites de la misma.
Gazzaniga, en cambio, defiende una mayor
libertad de investigación, no haber de tropezar con límites impuestos desde
fuera, no tener que considerar posibles riesgos. Como bien señala, la actividad
científica persigue el desarrollo de las posibilidades del ser humano
_descubrir los infinitos modos del Ser, diría Spinoza_, y no contempla la
posibilidad de ponerse límites a sí misma. Si pensamos en las cosas que pueden
salir mal, no haremos nada, insiste. En su argumento de que el afán prometeico
forma parte de la herencia evolutiva humana, se desliza la idea de una
autorregulación generada en la propia actividad científica que salvaguardaría
los límites de la misma de acuerdo con la necesidad de garantizar la
supervivencia de la especie. “Podemos inventar la bomba atómica, pero luego nos
esforzamos para garantizar que no vuelva a utilizarse nunca más.”
¿No hay aquí un excesivo optimismo ante un
Prometeo cada vez más ambicioso? No es lo mismo manipular un embrión para
evitar en él la presencia de un gen letal que para asegurar un color de ojos
preferido, o determinados rasgos psicológicos (eugenesia). La prueba de que no
es posible confiar en todo eso está en la historia reciente, llena de ocasiones
que han puesto en peligro a la especie humana de una forma tan sutil y general
que no se manifiesta de forma inmediata, con lo cual se desemboca en eternas
discusiones entre científicos, juristas, políticos, filósofos y teólogos.
Parece que todo el mundo está de acuerdo en la necesidad de frenar el
calentamiento global, pero se siguen talando millones de árboles en el
Amazonas. ¿Cómo se puede hablar de autorregulación en este asunto? ¿Es la misma
autorregulación que en la actividad económica mundial genera tantas diferencias
entre países pobres y países ricos?
Parece evidente que han de ser los otros, los
no científicos, quienes intervengan en el establecimiento de los criterios de
regulación de la actividad de esos científicos que se mueven en la frontera. Si
los científicos no se paran a pensar en los riesgos porque de alguna manera
están obligados a ser atrevidos, alguien debe poner piedras en su camino en
nombre de ciertos límites éticos. Alguien debe poner un poco de cobardía en
todo esto. La bioética debe adoptar posturas conservadoras cuando la ciencia
avanza temerariamente y comienza a juguetear con los límites de la vida y la
muerte. Puede que no resulte simpático considerar seriamente que los
científicos son unos locos que se precipitan donde los ángeles no se atreven a
pasar, pero hoy los científicos están tocando los límites de la biología humana
y deben actuar con precaución. Tiempo atrás fueron capaces de desarrollar la
tecnología suficiente para destruir la vida en el planeta varias veces
consecutivas. Es razón suficiente para imponer límites a la libertad de
investigación.
Josep
Pradas


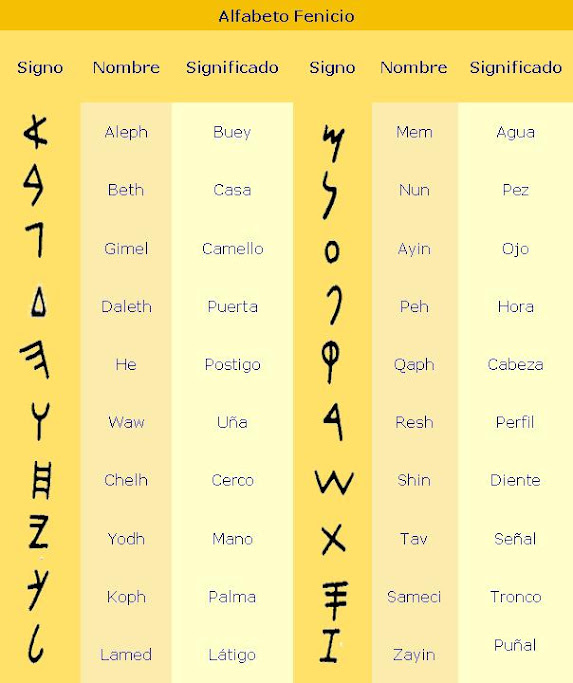
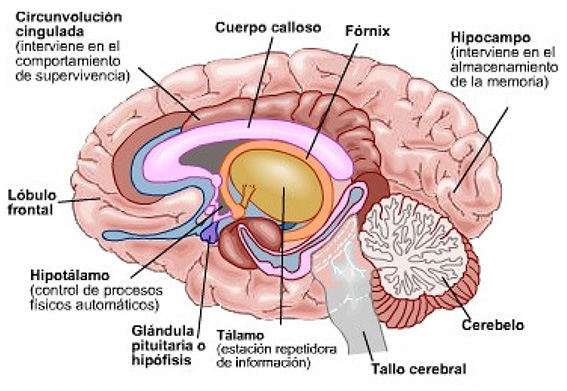
Comentarios
Publicar un comentario
Deja un comentario, a ser posible relacionado con la entrada. Gracias.