ARISTÓTELES Y LA CIUDAD IDEAL
Introducción
El empeño de Aristóteles,
en el desarrollo de la política como ciencia, es la búsqueda del mejor de los
regímenes políticos. En este empeño se explica incluso su exhaustiva tipología
de los regímenes, y el estudio de su dinámica. Esta intención, además, queda
anunciada tempranamente, y de ella se deriva buena parte del contenido de su
tratado, pues de lo ideal pasará a lo real y se extenderá en un análisis
pormenorizado de los regímenes políticos vigentes en su tiempo, incluyendo
también los diferentes estudios que llevó a cabo sobre las constituciones
políticas de numerosas polis griegas, de las que apenas se conservan textos
como la Constitución de Atenas, a pesar de haber estudiado, se calcula,
unas doscientas más. Pero es al final de la Política donde desarrollará
plenamente su aspiración de describir cuál es la ciudad ideal.
Para entender la relación
que se establece entre lo real y lo ideal en la Política de Aristóteles,
conviene tener en cuenta el siguiente fragmento del inicio del libro II, 1260b
(se ha utilizado la edición de Gredos):
Puesto que nos proponemos considerar,
respecto de la comunidad política, cuál es la más firme de todas para los que
son capaces de vivir lo más conforme a sus deseos, hay que examinar también las
otras formas de gobierno, tanto las que usan algunas ciudades que tienen fama
de tener buen gobierno, como otras propuestas por algunos teóricos y que
parecen estar bien, para ver lo que tengan de recto y útil, y además para que
el buscar algo distinto de ellas no parezca querer dárselas de sabio, sino que
se vea que aplicamos este método por esto: por no ser buenas las que
actualmente existen.
En este texto, Aristóteles
presenta su método, que combina el análisis de lo real con la referencia última
a lo ideal. Aristóteles no quiere ir directamente a lo ideal para luego analizar
si las ciudades reales se ajustaban a tal ideal, como había hecho Platón, sino
dar una oportunidad a aquellos regímenes que tienen fama de regirse bien, para
ver qué tienen de bueno y de malo, para llevar a cabo mejoras factibles. Como
método, lo ideal no se justifica sino en virtud de que lo real tiene defectos y
surge la necesidad de acudir a las condiciones ideales, a las propuestas
teóricas.
No se trata, desde luego,
de describir la polis ideal, sino de definir las condiciones imprescindibles
para que una ciudad cumpla sus funciones adecuadamente, y estas condiciones son:
libertad de desenvolvimiento, estabilidad política y ausencia de conflictos
sociales.
Dentro de este esquema
metodológico, Aristóteles considerará cuatro cuestiones, a partir de este
fragmento (Política IV 1, 1288b):
En todas las artes y las ciencias que
no se limitan a una parte, sino que abarcan por completo un género determinado
de objetos, es propio de una sola considerar lo que corresponde a cada género:
por ejemplo, qué ejercicio conviene a qué cuerpo y cuál es el mejor (pues al
más perfecto y mejor dotado por naturaleza le corresponde necesariamente el
mejor ejercicio), y qué ejercicio, en general, conviene a la mayoría (pues
también esto es tarea de la gimnástica); más aún, si alguien no desea la
constitución física ni el conocimiento adecuados para la competición, será
igualmente tarea del profesor de gimnasia y del entrenador proporcionarle al
menos esa capacidad. Y vemos que eso mismo ocurre con la medicina, la
construcción de barcos, la confección de vestidos y todas las demás artes.
Así que es evidente que también en el
caso del régimen político es propio de la misma ciencia considerar cuál es el
más perfecto y qué cualidades debería tener para adaptarse mejor a nuestros
deseos si ningún obstáculo exterior lo impide, y qué régimen es apropiado para
qué personas (porque para muchos es quizás imposible alcanzar el mejor, de modo
que al buen legislador y al verdadero político no debe pasarles inadvertido el
régimen que es el mejor en absoluto y el que es el mejor dadas unas circunstancias);
y además, en tercer lugar, el régimen que parte de un supuesto previo (pues
también esta ciencia debe poder considerar respecto de un régimen dado cómo se
formó desde un principio y de qué modo, una vez establecido, puede conservarse
más tiempo. Me refiero, por ejemplo, al caso de una ciudad que no esté
gobernada por el mejor régimen y que no esté dotada de los recursos necesarios
y tampoco tenga el régimen dadas sus circunstancias, sino uno inferior).
Estas cuatro cuestiones
son:
- Cuál es la mejor
constitución en términos absolutos.
- Cuál es la mejor
constitución teniendo en cuenta las circunstancias.
- Cuál es la constitución
de tipo inferior adecuada a las ciudades poco ambiciosas.
- Cuál es la constitución
que mejor conviene a todas las ciudades.
Estos cuatro puntos son
desarrollados por Aristóteles a través del símil gimnástico previo, del que
trasladamos sus equivalencias (excepto para la cuarta cuestión):
- Cuál es el mejor
ejercicio para el cuerpo.
- Cuál es el mejor
ejercicio para la mayoría.
- Cuál es el mejor
entrenador y ejercicio para quién no lo quiere.
Los dos primeros puntos
son los más importantes. Para Aristóteles, la ciencia política debe conocer y
considerar ambos:
- Lo mejor en sentido
absoluto, ajeno a todo obstáculo exterior, sin depender de las
circunstancias.
- Lo mejor bajo
determinadas circunstancias.
Lo ideal en términos
absolutos es inalcanzable, de modo que, si hay que considerar lo mejor en
términos de posibilidad hay que atender a las circunstancias, a lo práctico, a
lo que es practicable. La perfección de un régimen es más fácil de realizar
desde el conocimiento de lo que ya hay. Los hombres que conocen las
imperfecciones de los regímenes existentes son más fáciles de persuadir en la
idea de cambiar y en la posibilidad de llevar a cabo ese cambio.
Aquí, Aristóteles traza el
complemento entre lo ideal y lo práctico, resaltando la dimensión práctica de
la ciencia política, que no solo ha de preocuparse por lo ideal, sino también
por ayudar a perfeccionarse los regímenes existentes dentro de sus posibilidades.
Así pues, vemos que cuando Aristóteles se plantea la cuestión de la ciudad
ideal, no busca una utopía metafísica, sino que señala los hechos sociológicos
obtenidos de la observación empírica. De ahí el respeto que muestra Aristóteles
por la realidad dada, consecuencia de lo cual es su análisis, su disección, de
los regímenes existentes en su época y en tiempos pasados. Todo ello desde el
reconocimiento, un tanto pesimista, de que la política no hace a los hombres,
sino que depende de la naturaleza de estos.
Fundamentos morales de la polis ideal
La base del estado ideal
ha de ser moral, es decir, la ciudad no ha de tener como meta la acumulación de
riquezas ni territorios, sino la felicidad de sus habitantes, el desarrollo de
todas sus potencialidades. Tal ha de ser el único fin del Estado.
Requisitos materiales de la polis
Estructura social y económica
Para desarrollarse
adecuadamente, la ciudad ha de contar con dos requisitos importantes:
- El número de ciudadanos
ha de ser el adecuado para garantizar la autosuficiencia, pero no mucho
más.
- El territorio ha de ser
del tamaño suficiente para poder ser defendido con el número de habitantes
disponible, bien situado, en lugares de fácil defensa, y provisto de agua.
Aristóteles se plantea qué
principio debe regular las relaciones entre los diversos grupos o clases
sociales, y establece que este principio ha de ser el de la igualdad, propio de
los regímenes democráticos. Según este principio, la participación política ha
de estar abierta a la mayoritaria clase media, que poseerá una riqueza
moderada.
Así pues, la estructura
social de la polis ideal debe contemplar la existencia de una clase media mayoritaria,
que doble en número a las clases baja y alta. Se trata de una estructura
híbrida, intermedia, sin desigualdades pronunciadas y, por tanto, estable.
En este sentido, los
ciudadanos se reparten la propiedad de las tierras. El trabajo corresponderá a
los esclavos, y las rentas obtenidas de ese trabajo servirán para sustentar a
los ciudadanos, que gozarán así del suficiente ocio para dedicarse a sus
propias funciones: política, guerra, sacerdocio, etc.
El comercio quedaría
relegado a los metecos.
Estabilidad política
El principio fundamental
que Aristóteles considera es el de la estabilidad política, por encima del bien
o la justicia ideal. En esto se separa de Platón.
Aristóteles no toma
partido por ningún régimen concreto. Después de tantos cambios y revoluciones
observados a lo largo de su vida, considera que lo más importante de un régimen
no es que sea bueno, sino que sea estable: las leyes estables son leyes
arraigadas y respetadas, y favorecen la estabilidad del régimen, y solo en un régimen
estable se pueden hacer cosas.
Considerando este
criterio, la constitución más estable será aquella que contemple la mayor parte
de las posibilidades prácticas, la que esté hecha a partir de lo mejor de todas
las constituciones conocidas. Hablamos entonces de constituciones híbridas: la oligarquía
y la democracia. No son los regímenes ideales, pero sí los más estables, porque
contemplan el poder en manos de las clases medias, el término medio entre la
aristocracia y el demos. Será estable porque respetará los intereses de
la mayoría.
El ciudadano ideal
El ciudadano de la polis
ideal es aquel que participa plenamente en la vida pública. Debe poseer estas
cualidades:
- Sentido de la justicia
- Fortaleza
- Prudencia
El ciudadano ha de poseer
la areté política, es decir, ha de saber mandar y obedecer (equivalente
a ser justo). Obedecer las leyes y respetar la igualdad han de ser sus
intereses políticos.
Ha de disponer de mucho
tiempo libre para poder dedicarse a las tareas políticas, obligación de todos
los ciudadanos, por lo que las tareas privadas (domésticas, comercio,
agricultura, etc.) se reservan a aquellos que no son ciudadanos: mujeres,
esclavos, metecos).
La actividad del ciudadano
ha de complementar a la del resto de los habitantes: defensa, legislación,
impartir justicia, sacerdocio; todo ello conforme avance en edad. El sacerdocio,
por ejemplo, está reservado a los ancianos, y los mejores de ellos podrán
dedicarse a la filosofía.
La educación del ciudadano
Para Aristóteles, el
Estado es una institución educativa: tiene la función de educar a sus
ciudadanos.
La educación debe correr
por cuenta del estado, que la impartirá a todos los ciudadanos por igual con la
intención de salvaguardar la estabilidad de la ciudad. El fin de la educación
es formar ciudadanos buenos, capaces, virtuosos, dignos y comedidos,
magnánimos, animosos, justos y disciplinados. Una ciudad habitada por
ciudadanos así alcanzará su plenitud y razón de ser.
Desde su nacimiento, el
Estado debe procurar unas buenas condiciones de vida para el ciudadano.
La primera educación
consistirá en juegos apropiados y narraciones convenientes, preparando al niño
para las actividades que deberá llevar a cabo más adelante.
Después, el joven deberá
ocuparse en aprender las disciplinas prácticas y útiles, como la escritura, la
lectura y el dibujo; así como las disciplinas espirituales, como la gimnasia,
la música y la poesía.
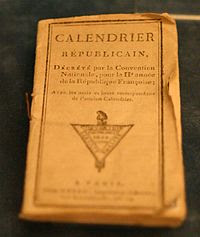
Comentarios
Publicar un comentario
Deja un comentario, a ser posible relacionado con la entrada. Gracias.