Las historias sobre la supuesta existencia de tribus que nunca han oído hablar de la violencia no son más que leyendas urbanas. Las descripciones que Margaret Mead hacía de los pacíficos pueblos de Nueva Guinea y de los sexualmente indiferentes de Samoa se basaban en estudios superficiales y eran casi obstinadamente falsas. Como bien documentó posteriormente el antropólogo Derek Freeman, los samoanos pueden pegar o matar a sus hijas si no llegan vírgenes a la noche de bodas, un joven que no sepa cortejar a una virgen puede violar a otra para obligarla a fugarse, y la familia de un marido a quien engañe su mujer puede atacar y matar a la adúltera. Elizabeth Marshall Thomas describía a los kung-san del desierto de Kalahary como «gente inofensiva», en un libro que lleva este título. Pero en cuanto los antropólogos acamparon el tiempo suficiente para reunir datos, descubrieron que los kung-san tienen un índice de criminalidad superior al de zonas urbanas deprimidas estadounidenses. Descubrieron también que, hacía poco, un grupo de los kung-san, para vengar un asesinato, se había infiltrado en el grupo del asesino y había ejecutado a hombres, mujeres y niños mientras dormían. Pero los kung-san al menos existen. A principios de los años setenta, en el New York Times Magazine se informaba del descubrimiento de los «buenos tasaday» de la selva tropical de Filipinas, un pueblo que no tenía palabras para designar el conflicto, la violencia o las armas. Resultó que los tasaday eran unos granjeros locales que se habían vestido con unas hojas para hacerse una foto, con el fin de que los compinches de Ferdinand Marcos pudieran hablar de su «patria» como una reserva y disfrutar en exclusiva de los derechos mineros y madereros.

Antropólogos e historiadores también han ido contando cadáveres. Muchos intelectuales aducen el reducido número de bajas en las sociedades pre-estatales como prueba de que la guerra primitiva es en gran medida un ritual. No se dan cuenta de que dos muertes en una banda de cincuenta personas equivalen a diez millones de muertes en un país del tamaño de Estados Unidos. El arqueólogo Lawrence Keeley ha resumido la proporción de muertes de varones debidas a la guerra en una serie de sociedades de las que se dispone de datos (véase imagen anterior).
Las ocho primeras barras, que van desde casi el 10% a casi el 60%, se refieren a pueblos indígenas de América del Sur y Nueva Guinea. La barra casi invisible de la parte inferior corresponde a Estados Unidos y Europa en el siglo XX, e incluye las estadísticas de dos guerras mundiales. Además, Keeley y otros autores han señalado que los pueblos indígenas se toman muy en serio la guerra. Muchos de ellos fabrican armas tan dañinas como les permite su tecnología, exterminan a sus enemigos siempre que pueden, torturan a los prisioneros, hacen de ellos trofeos y celebran banquetes con su carne.
Si en vez de muertos se cuentan sociedades, las cifras son igualmente sombrías. En 1978, la antropóloga Carol Embert ponía de manifiesto que se sabe que el 90% de las sociedades cazadoras-recolectoras participan en guerras, y el 64% las libran al menos una vez cada dos años. Esa cifra del 90% puede ser incluso superior, porque muchas veces los antropólogos no pueden estudiar una tribu durante el tiempo suficiente para contabilizar estallidos que se produzcan cada diez años más o menos (imaginemos un antropólogo que estudiara a los pacíficos europeos entre 1918 y 1938). En 1972, otro antropólogo, W. T. Divale, investigó a 99 grupos de cazadores-recolectores de 37 culturas, y descubrió que 68 estaban en guerra en ese momento, 20 lo habían estado entre cinco y veinticinco años antes, y todos los demás hablaban de guerras más alejadas en el tiempo. Basándose en estos estudios etnográficos, Donald Brown incluye en los universales humanos el conflicto, la violación, los celos, el dominio y la violencia de coalición masculina.
Es comprensible, sin duda, que las personas sean reacias a reconocer la violencia de las sociedades pre-estatales. El estereotipo del “buen salvaje” (J. Rousseau) se utilizó durante años para eliminar a los pueblos indígenas y robarles sus tierras. Pero tampoco es necesario pintar una imagen falsa de un pueblo como pacífico y ecológicamente consciente con el fin de condenar los grandes crímenes que se cometan en su contra, como si el genocidio sólo fuera execrable cuando las víctimas son simpáticas.
La preponderancia de la violencia en el tipo de entornos en que evolucionamos no significa que nuestra especie tenga ansias de muerte, una sed innata de sangre ni un imperativo territorial. Existen buenas razones evolutivas para que los miembros de una especie inteligente intenten vivir en paz. Muchas simulaciones por ordenador y muchos modelos matemáticos han demostrado que la cooperación es rentable desde el punto de vista evolutivo, siempre y cuando los cooperantes dispongan de unos cerebros con la combinación correcta de facultades cognitivas y emocionales. De modo que, si el conflicto es un universal humano, también lo es la resolución de conflictos. Todos los pueblos, junto a los móviles repugnantes y salvajes, muestran toda una serie de otros móviles más amables y agradables: un sentido de la ética, la justicia y la comunidad, una capacidad para prever las consecuencias de una determinada actuación y un amor por los hijos, los cónyuges y los amigos. Que un pueblo vaya a dedicarse a la violencia o se esfuerce por mantener la paz depende del conjunto de móviles que adopte.
________
Fragmento de Steven Pinker, La tabla rasa: La negación moderna de la naturaleza humana (2002), Ediciones Paidós, 2003, p. 96-100.


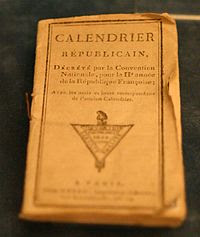
Really great interview indeed. I was just little bit nostalgic reading your article. Anyway great work. Keep it up. Thanks.
ResponderEliminar